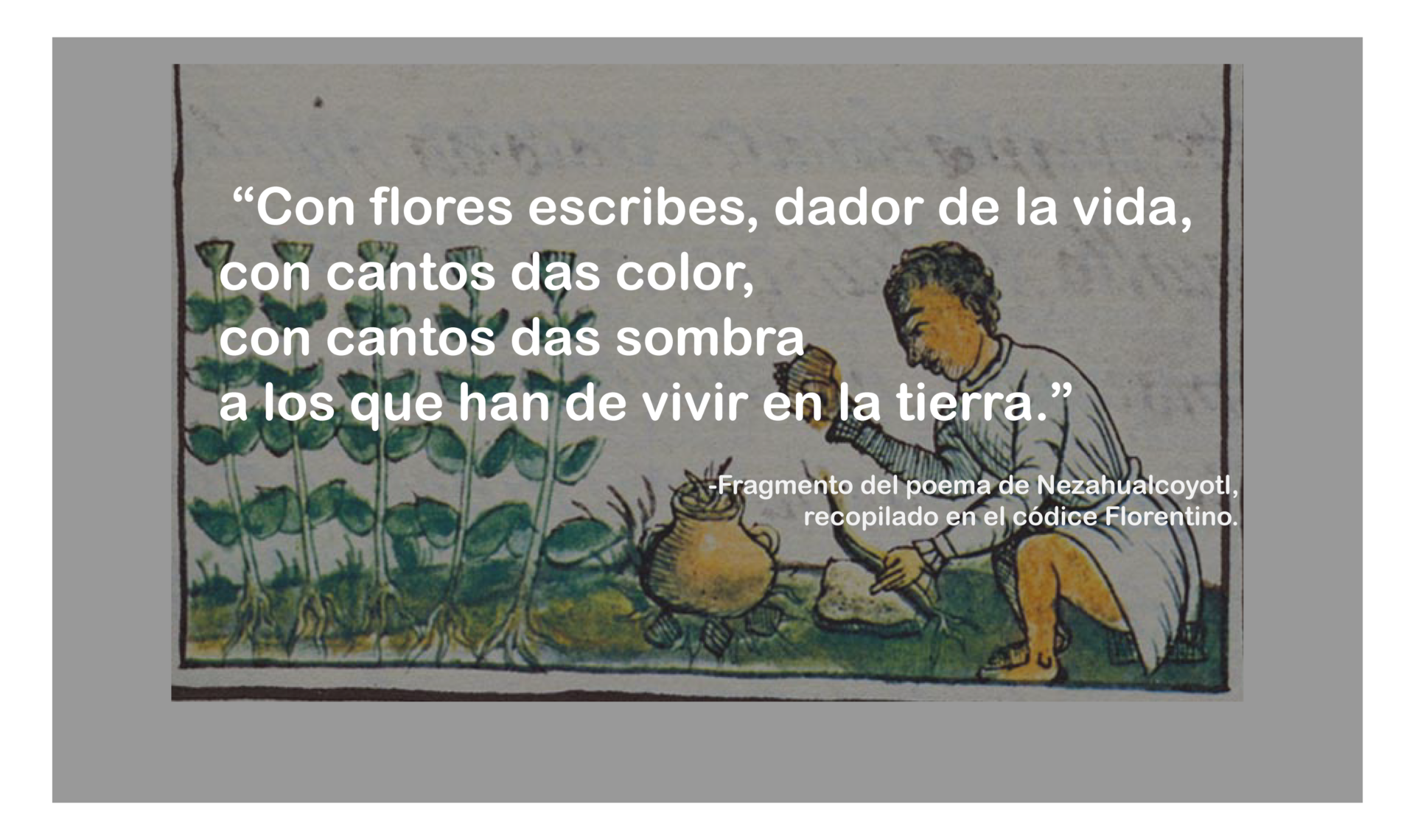Capítulo 2: Herbolaria en la época colonial y virreinal
Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI, no solo encontraron oro y templos majestuosos. Descubrieron un sistema de medicina profundamente arraigado, sostenido por el conocimiento empírico y espiritual de curanderos, médicos y herbolarios indígenas; al nacer México, esta tradición se fusionó y se transformó. Este capítulo es un viaje a esa época de encuentros y desencuentros, donde la herbolaria fue, al mismo tiempo, reconocida, adaptada y censurada.
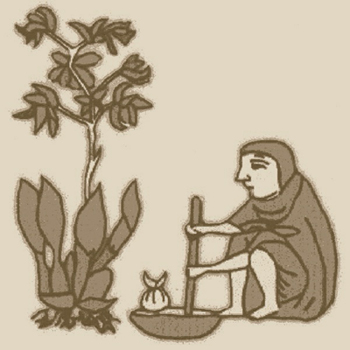

Un encuentro de saberes: medicina indígena y ciencia europea
Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, el interés de los europeos por las plantas medicinales del Nuevo Mundo fue inmediato. Uno de los primeros intentos de sistematizar este conocimiento fue el Códice De la Cruz-Badiano, elaborado en 1552 por el indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano. Este manuscrito, considerado el primer tratado médico escrito en América, reúne más de 180 plantas usadas por los médicos nahuas.
En 1570, el rey Felipe II de España envió al médico Francisco Hernández a Nueva España para estudiar su flora. Su obra, conocida como Historia Natural de la Nueva España, describió cerca de 3,000 especies y combinó el saber indígena con la nomenclatura científica europea. Aunque fue publicada parcialmente y años después de su muerte, su legado es invaluable.
Jardines conventuales: saber y sanación entre muros sagrados
En medio de este intercambio de conocimientos, los conventos se convirtieron en verdaderos centros de experimentación y cuidado. Frailes franciscanos, dominicos y agustinos cultivaban huertos medicinales donde se sembraban tanto plantas nativas como hierbas traídas de Europa (como la menta, la salvia o el hinojo).
Las monjas boticarias, en especial en los conventos femeninos del siglo XVII y XVIII, preparaban ungüentos, infusiones y emplastos. En lugares como el Convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, las religiosas documentaban y transmitían fórmulas que mezclaban lo europeo con lo indígena, muchas veces en secreto, por miedo a la Inquisición.
Las boticas coloniales: entre fórmulas y remedios populares
Durante el virreinato, surgieron las primeras boticas, regidas por el Real Protomedicato (una institución encargada de regular la práctica médica). Estos establecimientos vendían remedios compuestos por boticarios que, aunque entrenados en la tradición europea, no podían ignorar la eficacia de las plantas locales.
En el siglo XVIII, la botica del Hospital de Jesús en la Ciudad de México, fundado por Hernán Cortés, ya utilizaba productos como el copal, la raíz de jalapa y el toloache, mezclados con técnicas farmacéuticas de Europa.
Censura y persecución: entre la ciencia y la sueperstición
A pesar del interés científico, la herbolaria indígena también fue víctima de la censura. La Inquisición, activa en México desde 1571, vigilaba celosamente a curanderos, parteras y herbolarios, especialmente si sus prácticas incluían rituales o invocaciones consideradas “idolátricas”.
Plantas como el peyote, el ololiuhqui (semillas de Turbina corymbosa) o el tlapatl eran vistas con recelo, no solo por sus efectos psicoactivos, sino por su vínculo con ceremonias indígenas. En muchos casos, el uso de estas plantas fue prohibido o castigado, aunque se continuó en la clandestinidad.
Sin embargo, el conocimiento herbolario sobrevivió. Se transmitió en las cocinas, los rezos y los remedios de cada casa. Muchas de las recetas virreinales llegaron hasta nuestros días gracias a la tradición oral y a tratados médicos coloniales que preservaron el saber de nuestros pueblos originarios.


Hoy, cuando preparamos un té de manzanilla o usamos árnica para un golpe, seguimos practicando una medicina mestiza, nacida en los conventos, las boticas y los campos de México.
Bibliografía:
- Hernández, Francisco (ca. 1570-1577). Historia Natural de la Nueva España. Publicada parcialmente por Francisco Ximénez, 1615.
- De la Cruz, Martín & Badiano, Juan (1552). Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis (Códice De la Cruz-Badiano).
- Garza, Mercedes de la (2015). La medicina tradicional mesoamericana. UNAM.
- Lanning, John Tate (1985). La Inquisición en Nueva España. Fondo de Cultura Económica.
- Lozoya, Xavier (1994). El patrimonio herbolario de México. Secretaría de Salud.